Por Mari Ángeles Solís del Río.
Sucedió hace muchos años, donde el cielo se junta con las rocas ensayando una figura macabra en el horizonte pero, a pesar de todo, cuajada de belleza. Esa misma belleza que refleja el agua cristalina cuando se escurre cantarina a través de la dureza y jocosidad de las rocas, cuando algunas aún conservan un suave terciopelo de musgo, del anterior invierno, adornándola a modo piel.
El agua era la vida del pueblo. Pero ya no un bien necesario como supervivencia. Sino como una realidad que les premió con una belleza única, jamás vista en ningún otro lugar. Brotaba pura desde un manantial que parecía un venero con magia, con luz de otro mundo. Se infiltraba por las entrañas del pueblo, en oscuros recorridos con voces de fantasmas de antaño y llegaba hasta el centro del pueblo, el centro… donde jugaban los niños, donde paseaban las mozas, donde los abuelitos se sentaban al sol… allí, alrededor del inmenso estanque donde casi no encontrabas el final. Llevaba siglos allí. Muchos pudimos disfrutar de sus aguas, de las mañana de invierno que formaban pequeñas olas por el viento, de las tardes de primavera y otoño qué, o bien las flores o las hojas secas, miraban hacia el dique o hacia aquel inmenso ojo por el que el agua brotaba, de aquellas noches de agosto cuando al compás de los acordes de una guitarra, bajaba la temperatura anunciando las primeras tormentas y, una voz desgarrada, hacía temblar el agua. Pero agosto era el mes de aquel estanque. Había un día en que las estrellas bajaban en modo de fuegos artificiales que llenaban de luz aquel horizonte, recortado por la silueta macabra de la torre de la iglesia.
Era un pueblo de gente buena. Es un pueblo de gente buena. Nunca he visto gente más buena en toda mi vida. Pero un día sucedió lo peor…
Empezaron unos meses duros en los que el agua iba perdiendo su fuerza, salía como sin sentido, sin alegría… recuerdo una conversación que mantuvo mi padre con un amigo suyo, el cual, le decía: “cuando voy a abrir los depósitos veo que… ¡¡No hay agua!! ¡¡No hay!!” Mi padre bajaba la cabeza y, murmuraba, con tristeza, “hay que buscar una solución”… Todo lo que pensábamos todos los que amábamos a ese pueblo. Finalmente, sucedió lo que todos se temían. El estanque se secó. Allí quedó, como un cadáver inmenso de hormigón, con sus barandillas observando con tristeza aquel suelo seco y moribundo.
Empezaron entonces las luchas políticas. ¿Por qué había dejado el agua de brotar? Que si había filtraciones de algún acuífero, que sí voluntariamente se había cambiado el curso del agua… de todo aquello se formó un ir y venir de carácter político que no había por dónde meterle mano, buscando culpables indiscriminadamente, tirando culpas a diestro y siniestro, contra quien no sé posicionaba en una u otra posición.
Él era el alcalde. Un hombre bueno. De ideas justas. Lo sé ahora e, incluso, lo sabía antes (por aquel entonces yo aún era muy niña para entender la política). Y lo sabía porque era buena persona pero, a veces, la vida nos hace cargar nuestra rabia contra las buenas personas.
Desde su Partido se tomó la decisión que, en principio, no se iba a realizar ninguna actuación hasta que se viera como se iban sucediendo los acontecimientos. Aquel silencio provocó la ira entre las gentes. Acusaron a aquel hombre bueno de no buscar solución a quien había dado vida a aquel estanque. Y todo se recrudeció cuando en las paredes del dique apareció escrita la frase: “No me dejen morir”.
Una manifestación inmensa llenó las calles de aquel pequeño pueblo acogedor y entrañable. La rabia y la impotencia corrían de boca en boca. Yo también grité. Yo, una niña que lo único que sentía era tristeza por no ver brotar el agua del estanque de sus sueños. Tuvieron que pasar años… pero finalmente comprendí la crueldad de la vida. El estanque seguía seco, siguió seco durante muchos años más y aquel hombre, el alcalde, seguramente había vivido la situación más difícil de su vida: elegir entre la disciplina de su partido o tirar la toalla y ponerse al lado de una situación desesperada, al fin y al cabo, su pueblo. El estanque no tenía solución se mirara por donde se mirara. Y hoy lo comprendo. Hoy, que formo parte del mismo Partido que él, hoy que soy consciente de que todo lo que sé de política municipal lo aprendí de él, hoy… estoy segura que quién más lágrimas derramó al secarse la fuente, fue él, el mejor alcalde que ha podido tener el pueblo.
Creo que es la situación más complicada que he visto que se le presentara a un político y no soy quién para juzgar si tomó la decisión adecuada o no, más que nada por el inmenso cariño que me une a él, a su familia y a todo el pueblo.
El caso es que, como un juego macabro del destino, hace unos días recibí la noticia de que el agua, después de treinta años, ha vuelto a brotar de la fuente y, en el pueblo, se está a la espera de que llegue al estanque, parece ser que será muy pronto. Estoy segura que, al escuchar esa noticia, se empañaron los ojos de él de lágrimas de alegría, los ojos de aquel hombre bueno, los ojos del mejor alcalde.
Ahora sólo tengo un ansia por volver y ver las barcas en mi estanque, ver a los niños jugando y a los viejos sentados al sol. Volver allí… aunque sea difícil porque siempre supe que hay alguien que aún me espera, en aquellas noches de agosto, cuando el aire fresco de la sierra nos hacía abrigarnos al son del requiebro de una voz y una guitarra. Aquel pueblo que querré durante toda mi vida y en el que está la mejor gente del mundo. Mi pueblo, por siempre.
Un hombre de partido
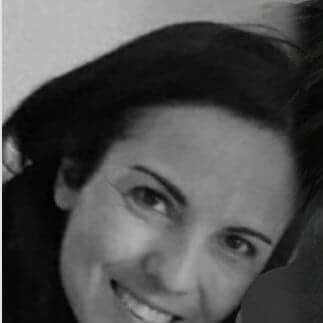
Genial